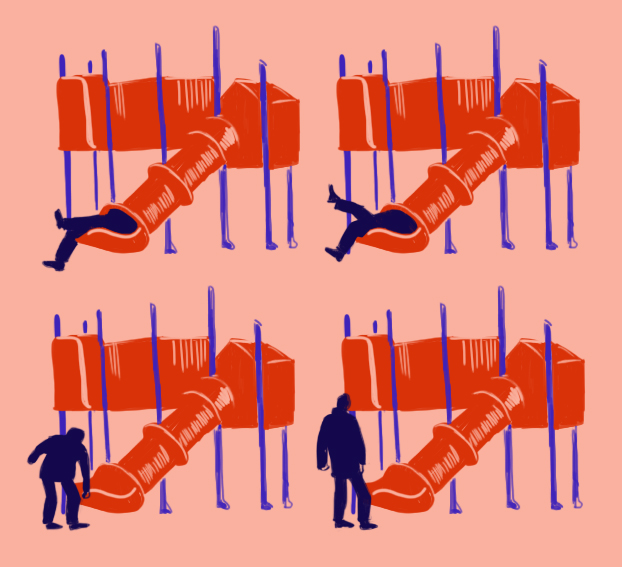Que el progresismo, tal como lo conocemos desde los 90, es incapaz de dar respuesta a los problemas del presente, es algo que sabe todo el mundo, incluidos los progresistas. Que no lo hemos podido superar ni sabemos qué es lo que va a superarlo, también. En Uruguay, donde el extremo centro tiene neutralizada a la izquierda, nos es urgente pensar este problema.
En la última década se dieron dos procesos que son especialmente interesantes para pensar esto porque allí se quebró transitoriamente el dominio del centro sobre la izquierda, abriendo la posibilidad de recorrer nuevos caminos. En Chile, una gigantesca revuelta forzó una convención constituyente. En Gran Bretaña, el viejo Partido Laborista fue tomado por socialistas, que propusieron desde allí un programa transformador.
Los dos fallaron, pero antes de fallar llegaron lejos. En todo caso, lo que hace interesante a estas trayectorias no son tanto sus logros, sino su capacidad para señalar caminos de salida respecto de nuestra encerrona actual, y pensar qué lecciones hay para aprender de los caminos que quedaron sin recorrer. Al final, es preferible un futuro abortado que un pasado agotado. Los logros progresistas que no son capaces de ofrecer nada para el futuro no son especialmente útiles, pero los fracasos de los proyetos que intentaron abrir algún nuevo futuro sí.
Aunque se parecen en algunos puntos importantes, estos procesos son muy distintos: En Gran Bretaña, la izquierda actuó tomando a un gran partido; en Chile, rompiendo todo desde afuera. En estos países, las izquierdas lograron expresar sus deseos de forma emancipada, sin miedo a llevar al espacio público sus símbolos, sus memorias y sus imaginaciones de futuro. En el corbynismo y la revuelta chilena, se habló de socialismo, de revolución, y se dejó atrás, en acto, los traumas de las derrotas del pasado. Las izquierdas salieron de la marginalidad, y aparecieron poderosas y capaces de aspirar a formar mayorías populares sin tener que subsumirse en progresismos liberales ni en verticalismos nacionalistas.
El tiempo está tan acelerado que pareciera que los momentos más interesantes de estos procesos pasaron hace siglos, pero en realidad no están tan lejos. Sobre todo porque todavía no hemos sacado de ellos las lecciones que tienen para ofrecernos.
1. Auge y ocaso del reformismo socialista
Todos los lugares del mundo tienen largas historias de luchas para contar. En Inglaterra, los Levellers y los Diggers de la guerra civil del siglo XVII pueden ser recordados como uno de los movimientos proto-socialistas más tempranos de la modernidad. En Chile, la resistencia araucana rechazó a los españoles primero y al estado chileno después, siendo vencida recién en la década de 1870, y continuando hasta hoy.
Gran Bretaña es la cuna del capitalismo, y por lo tanto de la clase obrera. Desde el denso mundo de tabernas y clubes que contó E.P. Thompson hasta los cartistas y los owenistas, la clase obrera británica produjo, en cada generación, nuevos movimientos democratizadores. Fue en Londres que Marx escribió El Capital. Londres fue, por más de un siglo, el centro del mundo. La clase obrera británica creció en un extraño cruce entre explotación y privilegios relativos, en el cosmopolitismo liberal de una monarquía imperial. El Partido Laborista británico fue creado por los sindicatos, que tienen hasta el día de hoy voz y voto en la estructura del partido. A principios del siglo XX, los ambientes intelectuales que rodeaban al reformismo laborista (con la Sociedad Fabiana como uno de sus centros) irradiaban una poderosa influencia sobre el pensamiento socialista de todo el mundo (y también sobre el liberal). Emilio Frugoni se contaba entre sus admiradores. Algunos de los científicos más importantes de su tiempo, pioneros en campos como la ecología y la computación, circulaban por estos mundos. Después de la experiencia fallida de los primeros gobiernos laboristas de Ramsay McDonald, el laborismo volvió al gobierno al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este fue un período extraordinariamente transformador, de nacionalizaciones y expansión del estado de bienestar, creándose el National Health Service que, aún maltrecho, es hasta hoy uno de los pilares de la sociedad británica.
Chile es una sociedad poscolonial, hija de un pedazo especialmente jerárquico y militarista del Imperio Español. La riqueza del cobre determinó su inserción en el mercado mundial, y produjo una clase obrera minera en una sociedad fuertemente urbanizada y mestiza. En Chile florecieron todas las tendencias de la izquierda internacional: anarquismo, republicanismo radical, socialismo, comunismo. En los años 30 se creó un Frente Popular que llegó a ganar las elecciones presidenciales y funcionó como precedente de una larga cultura unitaria y reformista en un país donde eran planteables transformaciones radicales por la vía institucional (esto fue, por cierto, una inspiración de los intentos unitarios de la izquierda uruguaya). Por ser sede de la CEPAL, Santiago fue uno de los nodos de las discusiones internacionales sobre el desarrollo y la dependencia, en tensión creativa con la radicalización de los 60. Salvador Allende, socialista, fue ministro del gobierno del Frente Popular en los años 30, y fue candidato a presidente cuatro veces antes de ganar en 1970. Su gobierno se propuso una transición al socialismo por vía democrática, aceleró un proceso de reforma agraria y nacionalizaciones iniciado por el desarrollismo anterior y promovió una gran movilización obrera. Uno de los proyectos más innovadores de este período fue Cybersyn, que se proponía crear un sistema de gestión computarizada para la planificación socialista descentralizada, diseñada a partir de las ideas del cibernético británico Stafford Beer. Este es un cruce interesante entre ambas historias: el Chile de Allende recurrió a la rica tradición de la cibernética democrática británica, de la que, décadas después, surgiría el aceleracionismo de izquierda.
Como es sabido, la transición al socialismo no sucedió porque fue interrumpida en 1973 por un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos, seguido por la larga dictadura del general Pinochet. Esa dictadura se propuso una reforma profunda de Chile, liderada por el famoso grupo de los Chicago Boys, que llegaron a los puestos claves del gobierno armados de “El ladrillo”, un plan sistemático para la implantación del neoliberalismo, que fue posible gracias a la aplicación salvaje de la violencia política y el terrorismo de estado. En Chile no solo hubo privatizaciones, sino el diseño completo de una sociedad de mercado, incluyendo la entrada del capital en la educación y la seguridad social. Todo esto fue asegurado por una nueva constitución, diseñada por el gran intelectual de la derecha católica Jaime Guzmán, que proyectó a la postdictadura chilena como una “democracia” en la que fuera imposible revertir por medios electorales el diseño de la sociedad neoliberal pinochetista.
En Gran Bretaña el laborismo había logrado imponer un consenso de postguerra que para los estándares de las centroizquierdas actuales sería visto como un programa de máxima. En el marco de los coletazos de la crisis del petróleo de los años 70, Margaret Thatcher ganó las elecciones y se propuso un programa profundo de reformas, que necesitaba derrotar a la resistencia obrera, cosa que hizo en una larga huelga minera. El de Thatcher fue un gobierno de privatizaciones, desregulaciones y pérdida de derechos, pero también de una campaña de propaganda ideológica en favor de un “capitalismo popular”, que proclamó famosamente que “la sociedad no existe” y que “no hay alternativa”.
Chile y Gran Bretaña tienen en común, entonces, que son dos países en los que el programa neoliberal se aplicó tempranamente y de forma profunda, produciendo cambios sociales de fondo. Pero tienen en común algo más: que una vez estabilizado el marco normativo y la hegemonía política y cultural del neoliberalismo, aparecieron allí centroizquierdas dispuestas a aceptar ese marco, operando a su interior.
La dictadura pinochetista terminó en un largo proceso de transición en el que se mantuvieron los rasgos fundamentales de la institucionalidad proyectada por Pinochet. En las primeras elecciones de esta transición, en 1989, venció la Concertación de Partidos por la Democracia, que incluía al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otros pequeños partidos de centro. En una racha extraordinaria, la Concertación también ganó las elecciones de 1993, 1999 y 2005. El programa desplegado en ese tiempo fue el neodesarrollismo que manaba desde la CEPAL, que intentó una síntesis entre el viejo desarrollismo y el neoliberalismo, basada en la idea de competitividad sistémica (esto es, mantener servicios públicos siempre que sirvan para una estrategia de competencia del conjunto de la economía en el mercado mundial) y en la continuidad de una aplicación gradualista de las reformas neoliberales. Durante los gobiernos de la Concertación continuó la política de apertura económica y expansión de los mecanismos de mercado, en un marco de crecimiento económico sostenido. Se habló del milagro chileno. Y a pesar de que los pilares fundamentales del pinochetismo seguían en pie, la democracia y los derechos eran el centro del discurso concertacionista.
El Partido Conservador de Thatcher dominó en las elecciones británicas hasta que en 1997 el Partido Laborista volvió al gobierno luego de dos décadas. Pero ya no era el mismo laborismo. Desde principios de los 90 se estaba procesando un cambio de línea política llamado “Nuevo Laborismo”, que culminó en 1993, con la eliminación de la meta del socialismo de los estatutos del partido. El líder de este proceso era Tony Blair, un político joven y carismático que quería situar al partido en el centro del espectro político, acompañado de expertos en rosca mediática. Su gran intelectual fue el sociólogo Anthony Giddens, que propuso la necesidad de superar a la socialdemocracia con una política de workfare (es decir, sustituir al estado de bienestar por estímulos a la entrada en el mercado de trabajo), una desenfatización del rol de los sindicatos y una renovada creencia en los mercados. Tan extremo fue el movimiento a la derecha del laborismo que Thatcher consideraba a los gobiernos de Blair su principal logro. En política internacional, Blair favoreció un alineamiento total con Estados Unidos, acompañando a George W. Bush a la invasión de Irak, que tuvo como saldo una década y media de guerra civil, más de 600.000 muertos y una multiplicación de la violencia en toda la región. Tony Blair, al salir del cargo de primer ministro, se transformó en un lobbysta de la alta política internacional. Hace unos meses fue designado por Donald Trump como gobernador de Gaza una vez completada la fase actual del genocidio palestino.
Estas centroizquierdas tan radicalmente neoliberales pueden parecer extrañas si uno piensa en términos de izquierdas y derechas, pero no lo son tanto. Por un lado, existe una larga historia de relaciones entre la socialdemocracia y el neoliberalismo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, los 90 fueron un tiempo de total hegemonía ideológica del liberalismo (al punto de que se hablaba de “pensamiento único”), unipolarismo estadounidense y cambios en el mercado mundial que provocaban la desindustrialización de occidente y el ascenso de la economía de la información y los servicios, trayendo a su vez grandes cambios sociológicos. Si a esto se suma el trauma de las derrotas y el terrorismo de estado, este devenir no es tan difícil de entender.
Que sea comprensible no hace, de todos modos, que sea aceptable. El bloqueo de las perspectivas de transformación, la traición de las viejas aspiraciones y la degradación de la vida en un mundo de mercado no iba a quedar sin contestación.
2. El extraño renacer de la política radical
Ciertamente no todas las izquierdas, en estos dos países, acompañaron la marcha hacia la derecha. En tiempos de Thatcher, de hecho, el laborismo alojó a su interior procesos de radicalización: municipalismos socialistas en las grandes ciudades, militancias antiimperialistas y antirracistas (destacándose la denuncia del apartheid sudafricano) o la aparición de los Bennites, un grupo de laboristas radicales mayormente provenientes del trotskismo, fueron ejemplos de la persistencia de la izquierda radical británica a lo largo de los 80. En Chile, no toda la izquierda entró en la Concertación. El Partido Comunista quedó afuera, la resistencia mapuche continuó y diferentes izquierdas partidarias y no partidarias se dedicaron a la crítica y la búsqueda de alternativas.
La radicalidad con la que se implantó el neoliberalismo en Chile hizo que en ese país la conciencia crítica sobre los problemas del liberalismo se desarrollara tempranamente. Lo alevoso de la complicidad progresista con las reformas neoliberales también dio a los chilenos una ventaja histórica en la formulación de la crítica al progresismo. El hecho de que el pinochetismo dejó un sistema electoral que hacía casi imposible la formación de mayorías para reformas profundas y unas fuerzas represivas que gozaban de un alto grado de autonomía para reprimir, dio a la izquierda chilena un sano escepticismo sobre la posibilidad de un gradualismo reformista. En este contexto comenzaron a surgir movimientos críticos del consenso neoliberal, siendo el principal entre ellos el movimiento estudiantil, que reclamaba el fin del lucro en la enseñanza y, luego, contra las AFPs (versión chilena de las AFAPs), reclamando lo mismo en la seguridad social. La simultánea privatización y masificación de la enseñanza terciaria produjo una peligrosa masa de estudiantes endeudados. El hecho de que cada manifestación estudiantil fuera reprimida entrenó a más de una generación de militantes estudiantiles para el combate callejero contra los carabineros. Los estudiantes lograron montar sucesivas olas de protestas cada vez más masivas a partir de 2011. Los niños que habían crecido mirando 31 minutos ahora eran militantes combativos.
La Concertación perdió las elecciones por primera vez en 2010 contra Sebastián Piñera, un millonario liberal-conservador. Para las elecciones de 2014, la Concertación ya no podía seguir como si nada pasara. Bajo el mando de la socialista Michelle Bachelet, que ya había sido presidenta, mutó en Nueva Mayoría, ahora incluyendo al Partido Comunista. En esas elecciones, resultaron electos diputados Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que venían de ser dirigentes estudiantiles. A pesar de que intensificó su reformismo con una renovada preocupación por la desigualdad, la ex-Concertación no logró absorber esta tendencia. En 2017 se fundó, a partir de una coalición de organizaciones que venían del movimiento estudiantil, el Frente Amplio, que tomó como referencia explícita al Frente Amplio uruguayo. Es altamente irónico que en el mismo momento que el agotamiento del progresismo frenteamplista hacía que muchos miráramos hacia Chile, ellos imaginaran que la solución estaba en Uruguay. Es que, aunque estuviera a la izquierda de la ex-Concertación y desplegara una narración crítica de los pactos de la transición, la élite militante del FA chileno circulaba en los mismos circuitos internacionales que los concertacionistas. La relación entre los movimientos de protesta, la izquierda radical y sus traducciones en el sistema político no estaba exenta de tensiones.
Volvamos a Gran Bretaña. Que gobernara el histórico partido de la clase trabajadora no impidió que, cuando este decidió ser cómplice de la invasión a Irak, las bases militantes de la izquierda se activaran en un inmenso movimiento contra la guerra. Después de la crisis financiera de 2008 y el recrudecimiento de las políticas de recorte, se sumaron nuevas capas de militancias no subordinadas al centrismo laborista, una vez más lideradas por estudiantes críticos de la mercantilización de la educación. Toda una intelectualidad crítica floreció en esos años, en el encuentro entre los veteranos de la New Left de los 70 y los jóvenes radicales. Una de las tendencias que tomó consistencia en esos años fue el aceleracionismo de izquierda: un socialismo fundamentado en el pensamiento cibernético que propone un círculo virtuoso entre automatización y emancipación, un prometeísmo que ve, al final del camino, un comunismo totalmente automatizado. Mark Fisher, Nick Srineck, Graham Jones, Rodrigo Nunes fueron algunos de los pensadores que salieron de diferentes versiones de esa corriente. La idea de realismo capitalista, la más famosa de Fisher, fue creada justamente como una crítica a la mediocridad cínica de la Gran Bretaña de Blair.
En estos dos países que se destacaban en el mundo por la extrema derechización de sus partidos de izquierda institucionales, se empezaban a formar izquierdas abiertamente postprogresistas. Sin embargo, en el marco de sistemas políticos bipartidistas muy consolidados, no era evidente cómo estas nuevas izquierdas iban a ser capaces de insertarse en el campo político.
En 2015, el Partido Laborista, en la oposición, debía elegir un nuevo líder. Era la primera vez que este cargo se elegía a padrón abierto, aunque no cabía esperar sorpresas por el estado terminal en el que se encontraba la militancia del partido. Normalmente, en cada interna, competía de forma testimonial un candidato de la izquierda del partido. Esta vez, ese rol lo cumplió Jeremy Corbyn, un veterano de la izquierda laborista de los 80 y animador del movimiento contra la guerra. Su candidatura despertó una sorpresiva ola de entusiasmo, y miles de militantes de izquierda que nunca se hubieran acercado a este partido podrido se afiliaron para votar por Corbyn, dándole una victoria categórica. La élite del partido intentó desalojarlo, pero no lo logró. Bajo el liderazgo de Corbyn, el laborismo elaboró un programa radical: detener los aumentos de la edad de jubilación, acelerar una transición ambiental, nacionalizar industrias clave, aumentar el salario mínimo y una orientación antiimperialista en política internacional. Este movimiento vino acompañado de todo un mundo cultural y militante: miles de jóvenes coreaban el nombre de Corbyn en recitales masivos como Glanstonbury, se empezó a organizar el festival de pensamiento y militancia radical The World Transformed, aparecieron varias revistas y radios socialistas (Salvage, Novara, etc.) y Momentum, una organización militante para profundizar la línea socialista en el partido. Electoralmente, la suerte del corbynismo fue despareja. En su primera elección, en 2017, se esperaba un resultado pésimo por el rechazo que supuestamente iban a generar las propuestas de izquierda. Sin embargo, el laborismo dio la sorpresa ganando 30 bancas parlamentarias y quitando la mayoría a los conservadores. Aunque no alcanzó para ganar, el resultado fue visto como una señal de esperanza. Dos años después, en las elecciones de 2019, la esperanza terminó.
El 6 de octubre de 2019 empezó a regir un alza de precios en el transporte público de Santiago. Miles de estudiantes de secundaria desafiaron la tarifa colándose, lo que en pocos días se transformó en una ola de protesta de una inmensa masividad e intensidad. Esta juventud desató un movimiento que conectó con un amplio descontento social. Tomó la calle, e inventó todo un nuevo repertorio de imágenes sobre cómo se ve una revolución. Pikachu y la Genkidama de Dragon Ball se hicieron presentes (no es menor la presencia de la cultura asiática en nuestros movimientos juveniles), proliferaron páginas de memes (Impresionante Repositorio una de las más célebres) y la calle se llenó de encapuchadxs.
Tan sorpresivo y masivo fue el movimiento que la esposa de Piñera (que había vuelto a la presidencia luego de Bachelet) dijo que aquello parecía una invasión alienígena. La represión que siguió dejó una gran cantidad de heridos (especialmente porque la policía disparaba a los ojos de los manifestantes), pero la movilización no paraba de crecer. Cada semana, las marchas eran más grandes, y eran capaces de defenderse de la represión gracias a los militantes de la Primera Línea. Ideológicamente, el movimiento era muy plural: posiciones autonomistas y anarquistas se cruzaban con la reivindicación de los pueblos indígenas y con el pico de la ola feminista. También cruzaba al movimiento una lectura histórica profundamente crítica de la democracia postdictadura (“no son treinta pesos, son treinta años”), una evocación del proyecto socialista truncado de Allende (“se abrieron las grandes alamedas”) y el reclamo de dejar definitivamente atrás la constitución de Pinochet. Esto engarzaba con una poderosa crítica a los fundamentos racistas del estado-nación Chileno, modificando los símbolos patrios, levantando banderas mapuches e interviniendo al monumento a Baquedano en Plaza Italia, renombrada Plaza Dignidad.
Cuando las fuerzas de seguridad de Santiago no alcanzaron y Piñera concentró en la capital fuerzas de todo el país, la protesta se multiplicó por todas partes. La represión había fracasado, y corrían los rumores de golpe de estado. En noviembre de 2019, después de un mes de inmensas protestas, el gobierno, que estaba en riesgo de caer, se vio forzado a tomar el reclamo de reformar la constitución y convocó a un pacto. Participaron de ese pacto la derecha y la centro izquierda y, de la izquierda, Gabriel Boric a título personal (es decir, contra la voluntad de los partidos de la izquierda, incluyendo el suyo). El proceso de reforma implicaba una verdadera maratón electoral: un plebiscito sobre el método de la reforma, una elección de integrantes de la constituyente y un segundo plebiscito para aprobar el proyecto. En el medio, además, habría elecciones presidenciales. El acuerdo estaba lleno de trampas: el quórum de la convención eran dos tercios, garantizando el derecho a veto de las minorías; y el plebiscito final sería con voto obligatorio, produciendo un electorado distinto al de las tres elecciones anteriores.
Los escollos se fueron superando uno a uno. En el primer plebiscito casi un 80% del electorado votó a favor de una convención constituyente. En las elecciones para su integración, la derecha no llegó al tercio para poder vetar las reformas, las izquierdas y centroizquierdas lograron amplias mayorías y listas no partidarias integradas por militantes radicales y territoriales tenían una importante representación. En medio del trabajo de la constituyente, Boric ganó la elección presidencial, en un ajustado balotaje contra el ultraderechista José Antonio Kast, lo que encendió las luces amarillas. La Convención culminó con un proyecto de reforma radical: afirmaba la plurinacionalidad del estado, deshacía la mecánica institucional del postpinochetismo y garantizaba una miríada de derechos. Este proyecto fue derrotado en el plebiscito final.
3. Convertir la desilusión en aprendizaje
El reformismo radical británico y la revolución chilena fallaron. Por algunos años, inspiraron las esperanzas de una generación, y marcaron caminos posibles. Conviene, en honor a aquello y a lo que todavía deseamos, repasar este fallo pensando en qué podemos aprender.
Tanto el proceso británico como el chileno fueron derrotados en elecciones. Lo que tiene que hacernos pensar por qué las izquierdas radicales son tan malas en las elecciones. De nada nos sirve justificarnos en la idea de que esto es porque las posiciones socialistas son esencialmente ajenas a las mayorías. En todo caso, eso habría que investigarlo y probarlo. Lo que es parte del problema: las izquierdas suelen tener un enorme déficit de capacidades científicas y operativas para entender a los electorados, producir estrategias y sostener aparatos electorales permanentes. Frente a estos déficits, o se actúa a ciegas o se tercerizan estas cuestiones en consultores o aliados centristas o nacionalistas. Es cierto que estas cosas son caras y difíciles de hacer, pero quizás podrían, con ingenio y trabajo militante, hacerse baratas. Pero no solo se necesita plata, sino también cierta disposición al trabajo técnico y cierto empirismo extramoral que permita entender los humores de los votantes. También requiere entender que las elecciones no son meras expresiones de voluntad popular, sino construcciones políticas que requieren de una capacidad sostenida de producir hechos políticos y operar sobre la atmósfera política.
Además, el problema no es tanto perder elecciones (es imposible ganarlas siempre), sino tener tan poca resiliencia que una derrota electoral se transforme casi inmediatamente en una derrota política de largo plazo. La velocidad para la decepción y la facilidad para dispersarse son parte de los problemas que tenemos que pensar.
En ambas derrotas el centro tuvo un rol fundamental. En Gran Bretaña, los centristas del partido boicotearon permanentemente a Corbyn, incluso en campaña electoral. Y, luego de la derrota, promovieron a Keir Starmer para líder del partido, cargo que ganó prometiendo continuidad de las posiciones de Corbyn para luego revertir todos sus compromisos e iniciar una purga que terminó con la expulsión de miles de militantes de izquierda, incluyendo al propio Corbyn. En Chile, un grupo importante de dirigentes del PPD, el PR y la Democracia Cristiana crearon la agrupación “amarillos por el rechazo” (en Chile se llama despectivamente “amarillos” a los centristas), que fue clave para la derrota de la nueva constitución. Luego, los centristas de Chile (y también de otros lugares de América del Sur), celebraron la derrota. Podemos postular algo así como una ley general: cuando el centro hegemoniza a la izquierda, esta se mantiene disciplinada; pero cuando la izquierda hegemoniza al centro, éste rompe y traiciona. Esto tiene una explicación relativamente sencilla: desde un punto de vista de izquierda, el centro es obviamente preferible antes que la derecha, pero desde un punto de vista de centro, ir hacia transformaciones socialistas es tan malo o peor que ir hacia una reacción conservadora. Lo irónico del caso es que aunque los centristas suelen postularse como paladines del pragmatismo y la practicidad, cuando tomaron el control de la situación fracasaron de forma tan abyecta como la izquierda: el gobierno de Starmer es un desastre que tiene garantizada la derrota en las próximas elecciones y el de Boric, luego de la intervención concertacionista postconstituyente, también. En estos tiempos de incertidumbre, en casi todas partes los centros pierden su capacidad de dominar la situación.
Tanto en Chile como en Gran Bretaña, la decadencia de las izquierdas dio paso al crecimiento de las extremas derechas. Lo que a su vez implicó la desaparición de las centroderechas. Los sistemas políticos de estos países se encuentran en estado fluido, sin que quede claro cuáles son las posiciones que van a estabilizarse. En Chile, en las elecciones de noviembre la izquierda (incluyendo Frente Amplio, comunistas y exconcertacionistas) quedó reducida a un 25% y diferentes fuerzas de derecha y extrema derecha superaron en primera vuelta al 50%. En Gran Bretaña, las encuestas dan que si hubiera elecciones, las ganaría Reform UK, un partido de extrema derecha que viene a sustituir al conservadurismo normal de los Tories.
La lucha entre el centro y la izquierda no está resuelta en estos dos países. En Chile, la candidata del Partido Comunista ganó una primaria en la que participó todo el arco desde el centro hasta la izquierda. En Gran Bretaña, el desastre de Starmer está produciendo turbulencias en el laborismo y el crecimiento del Partido Verde como alternativa. Además, Corbyn, junto a un grupo de parlamentarios y militantes de izquierda, está intentando crear un nuevo partido que, aunque produjo una reactivación del mundo militante, está plagado de disputas internas que no permiten saber si el proceso va a llegar a buen puerto. El peor resultado sería que, si la izquierda no logra reconstituirse como fuerza autónoma, se instale una situación en la que la disputa política es entre un extremo centro que plantea una profundización del neoliberalismo y una extrema derecha que también, solo que más rápido y con más represión. Lo que sería una vuelta al primer casillero. Pero no sabemos qué depara el futuro. De momento, nos queda repasar las razones de estos fracasos. Veamos.
La gran discusión de la Gran Bretaña del siglo XXI es su relación con la Unión Europea. En esa discusión hay dos posiciones claras: los liberales centristas son proeuropeos; la derecha conservadora es antieuropea. El laborismo corbynista no logró construir una posición propia, tensionado entre sus votantes liberal-progresistas urbanos y los trabajadores descartados por la desindustrialización, que veían a la UE como parte del problema. En Chile, la constituyente avanzó de forma audaz hacia la afirmación de la plurinacionalidad, atendiendo a reclamos del movimiento indígena. Pero la mayoría mestiza del país no se sintió identificada con esa idea. La mayoría que sentía que su identidad nacional era la chilena no estaba contemplada de forma clara en un esquema plurinacional. Ambos casos nos muestran que la cuestión nacional suele ser una piedra en el zapato de las izquierdas, y nos enseña que ignorarla o resolverla mal asegura la derrota.
Paralelamente, el renacimiento de estas izquierdas fue contemporáneo del florecimiento de lo que se llamó “política de identidad” y de la masificación de la socialización en plataformas digitales. Esta combinación produjo una serie de dinámicas políticas que tuvieron efectos tan profundos como ambiguos en las militancias. Por un lado, la promoción de vanguardias y elites militantes y culturales que no estuvieran compuestas de hombres blancos heterosexuales abrió nuevos potenciales. Por otro, la política de la visibilidad, la vigilancia del uso del lenguaje, la autoflagelación y la velocidad para la acusación produjeron espirales de autodestrucción moralista que hicieron muy difícil la organización política. Tempranamente, Mark Fisher vio esto en la izquierda británica y escribió la nota “Exiting the Vampire Castle”. Lo irónico del caso es que esa nota, profética en algunos sentidos, fue escrita para defender de los ataques de izquierda a Russel Brand, un personaje mediático que luego terminó de revelarse como un imbécil y un fascista. Lo que muestra que, aunque las críticas al moralismo identitario fueran necesarias, no eran esas las críticas necesarias. En Chile la constituyente cayó también en la política de la visibilidad y el declaracionismo, lo que la hizo perder mucho tiempo valioso y volcó su texto a cuestiones que no necesariamente eran las que producían en la población expectativas de una vida mejor.
El nacionalismo y la política de identidad son, en algún sentido, caras de la misma moneda. Después de todo, el nacionalismo es la madre de todas las políticas de identidad. Problemas que a su vez remiten a la cuestión del sujeto: ¿Quién es el protagonista de las transformaciones? ¿Quién debe ser interpelado y convocado? Es un asunto que no está resuelto. Si el cosmopolitismo, el nacionalismo y la política de identidad no lo resuelve, la apelación parcial a una clase trabajadora industrial tampoco. En Gran Bretaña, la muralla roja de distritos industriales del norte ya no vota al laborismo y en Chile la clase trabajadora no logró ser un actor relevante en la discusión de la constituyente. Esto, por los inmensos cambios sociológicos que vivieron los países que se desindustrializaron y vivieron booms económicos con la globalización y los servicios. Tanto en Chile como en Gran Bretaña los movimientos estudiantiles funcionaron como vanguardias, pero las coaliciones sociales que construyeron se quedaron cortas. Reimaginar la clase trabajadora y el sujeto revolucionario desde las sociologías de nuestras sociedades contemporáneas y su enorme diversidad es una tarea que todavía queda por hacer, al igual de la construcción de alguna forma de universalismo socialista que pueda apelar, desde una visión de conjunto, a las aspiraciones de poblaciones demasiado diversas para ser incluidas en un nacionalismo parcial o una lista de identidades. Pero no se trata meramente de un problema de imaginación. Los sujetos se construyen construyendo organización y autoconciencia, lo que necesita de capacidad política e institucional, así como mundos sociales densos en los que puedan reproducirse las ideas y los militantes. Tareas para las que los movimientos sociales y las elecciones pueden ser útiles, pero no son suficientes.
Los tiempos en los que sucedieron estos procesos fueron turbulentos. Mientras se desarrollaban, sucedían crisis económicas, disrupciones tecnológicas, desastres ambientales, olas migratorias. La pandemia de coronavirus que se inició en 2020 fue quizás el más traumático entre estos fenómenos. En Chile, fue notorio que la pandemia fue clave para la desmovilización de las energías revolucionarias que se habían activado el año anterior. Las cuarentenas no permiten tomar la calle. La vida cotidiana de la militancia se disipó, y las plataformas digitales, que fueron útiles para convocar a las masas, se transformaron en un espejo productor de narcisismo y paranoia. En Gran Bretaña, luego de la derrota de Corbyn, la pandemia inhibió una reacción rápida desde la calle. Esto sirve para explicar una parte del desinfle de estos fenómenos, pero también nos dice algo sobre el futuro. En este tiempo de guerras, inteligencia artificial y crisis ambiental, es de esperar que las disrupciones y los estados de excepción sean cada vez más usuales, por lo que construir formas organizativas y mundos sociales resilientes, capaces de permanecer consistentes pese a los shocks, debería ocupar nuestros pensamientos.
Estos dos procesos tuvieron, cada uno, una cara: en Gran Bretaña la de Corbyn, en Chile la de Boric. Corbyn era un político con el extraño carisma de un viejo bonachón. Fue hábil para retener el mando del partido por cierto tiempo, pero resultó no ser un gran dirigente político: ni logró llevar al partido a la victoria, ni mantener la orientación que había imprimido al partido. Boric, proveniente del movimiento estudiantil (su organización, el Movimiento Autonomista, solía correr por izquierda a los demás), tenía el hábito de cortarse solo, siendo su pacto con Piñera un caso extremo. De todos modos, es excesivamente fácil usar de chivo expiatorio a los defectos de un dirigente. Son los déficits de consistencia organizativa los que producen líderes defectuosos. Es importante evitar narraciones en las que las ideas quedan puras, y fallan solo por malas actitudes personales o de pequeños grupos. Porque además, al contrario de en otros casos, nadie puede decir que en momentos y espacios institucionales claves, los militantes radicales no tuvieran peso como para mover las situaciones.
Un movimiento que aspire a transformar una sociedad profundamente no tiene que tener unos pocos dirigentes, sino una gran cantidad de militantes políticos e intelectuales, que puedan asumir tareas muy difíciles de organización, gestión, definición estratégica y trabajo práctico, que necesita el despliegue de conocimientos específicos. Mientras no existan estas capacidades, esas tareas tienen que tercerizarse a empresas, a la academia (lo que es un problema, estando la academia tan ensimismada y neoliberalizada) o aliados liberales o nacionalistas. Los intelectuales que ha producido la izquierda muchas veces piensan excesivamente en términos de derechos o de moral, y poco sobre cuáles son los mecanismos y las estrategias económicas e institucionales que podrían producir transformaciones profundas. Esto es visible en el proyecto de constitución de la constituyente chilena. Producir los campos militantes que puedan construir estas capacidades es una tarea mayúscula. Porque además de ser capaces, estos militantes tienen que tener suficiente claridad teórica y estratégica para poder actuar en momentos claves.
Sabemos que oportunidades como estas no se dan muchas veces. Por eso desaprovecharlas es tan doloroso. Cuando las sociedades se ilusionan con la posibilidad de la transformación profunda, la desilusión luego es tremenda. Se llega a niveles de cinismo incluso superiores a los usuales. Los momentos eufóricos de imaginación utópica se transforman retroactivamente en imbecilidades por las que parece que corresponde castigarse. Como los sueños rotos son dolorosos, las personas se defienden convenciéndose de que nunca fue posible. Los efectos destructivos de esto pueden verse en las situaciones actuales de los países sobre los que estamos pensando, y en muchos más.
No es que no quede nada para hacer. Los verdes y el nuevo partido de izquierda británico podrían crecer, y la izquierda chilena podría reagruparse después de la derrota electoral. Es difícil creer que la inmensa energía popular y militante que se desplegó en la revuelta se haya disipado totalmente. Pero tampoco hay razones para pensar que eso vaya a ser rápido. Hacer política es muy difícil. Y las derrotas imponen no solo dolor emocional, sino también la necesidad de pensar y transformarse, para no volver a hacer lo que ya sabemos que no funciona. Esto vale para países donde los proyectos postprogresistas fueron derrotados, pero también para los que no fueron derrotados porque no se logró ni siquiera que se formularan. En eso, Chile y Gran Bretaña, aún luego del fracaso, están un paso adelante de nosotros.
Será lo que se logre hacer en el futuro lo que dé significado a lo que está sucediendo ahora. Si los momentos más radicales fueron cisnes negros que no se van a repetir o primeros intentos de algo que se va a generalizar, es algo que todavía no sabemos. La generación que se esperanzó con estos procesos deberá aceptar que aquello no fue suficiente, sacar lecciones y, ahora con más madurez e inteligencia, seguir explorando los caminos que nos saquen de la situación en la que estamos entrampados.